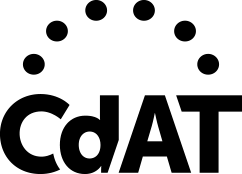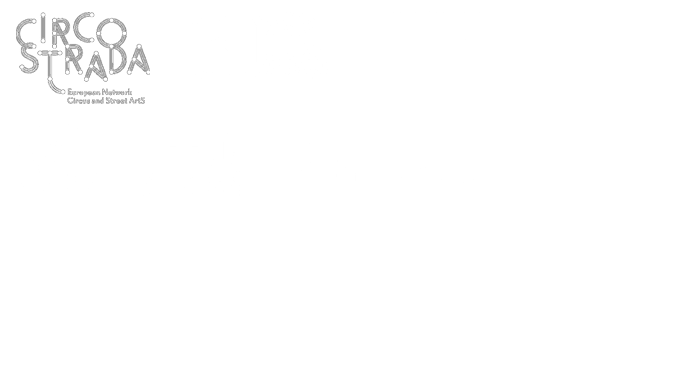Por Paco Gómez Nadal
No sabemos si William se habría llamado Angélica si en lugar de una pluma en el siglo XVI hubiera aporreado el teclado en el XXI. Tampoco sabemos si su acidez hubiera pasado de puntillas o si la costumbre de desnudar al (los) emperador (es) caería en la montaña performática en la que parece haberse convertido el mundo contemporáneo de la ‘cultura’ española: esa amalgama extraña entre ocio, experiencia, estupidez y arte verdadero en la que a veces, sólo a veces, hay espacio para la reflexión y el dolor de estómago.
Lo que sí sabemos es que cuando ‘El año de Ricardo’ de Angélica Liddell vio la luz en 2010, 418 años después de que William Shakespeare escribiera su ‘Vida y muerte del rey Ricardo III’, los efectos de la autodenominada crisis económica apenas mostraban los dientes, no había 15M y en las barras de bar no se discutía sobre la democracia representativa, faltaban cuatro años para que abdicara un rey para que todo siguiera igual, y la olla a presión planetaria apenas comenzaba a pitar de manera insistente reclamando que se pusiera el fuego al mínimo.
Pero, en 2010, Angélica González –en este mundo de González, Hernández y Gómez- ya había prestado su nuevo apellido de la Alicia que provocó a Carroll, y su pluma hecho teclado había escupido este brutal alegato sobre el poder, la dicotomía público/privado, el fascismo de baja intensidad, el adocenamiento del supermercado capitalista, el cinismo de quiénes sí saben que cuando hablan de desarrollo en realidad quieren decir desposesión, que cuando invierten en museos están comprando analgésico y que cuando consienten la manifestaciones de una clase media perezosa y con mala conciencia –como ocurriría en buena parte del 15M bienintencionado- sólo están abriendo la válvula de la olla a presión para que nada reviente hasta que ellos tengan listo el arsenal para la próxima guerra. (Recomiendo de manera vehemente leer el guión de la obra completo aquí)
Por eso, quizá, el púbico que este sábado 18 de junio de 2019, a 8 días de un nuevo ritual de democracia edulcorada-adulterada, se quedó a conversar en el ambigú del Café de las Artes con Paco Ventura después de que pusiera en escena el brutal texto de Angélica Liddell parecía un grupo de boxeadores de un barrio periférico magullados tras enfrentarse a un niño bien entrenado en los mejores gimnasios del barrio de Salamanca de Madrid.
La puesta en escena de Ventura puede tener sus peros –la tentación de visitar el siglo XVI por momentos, un exceso de intensidad que no ayuda del todo al ritmo, unos vídeos que no terminando de estar cosidos a su pierna ulcerada de poder y de dolor…-, pero había derrochado fuerza, dureza, y esa profesionalidad del teatro que a espectadores ávidos de teatro como yo le reconcilian con la escena. Al final, Paco Ventura, encaramado en un gran texto –como no puede ser de otra forma en un monólogo de casi hora y media como este- logra perturbar a un público que abandona el sofá del confort de un sábado inhóspito para entregarse a un vapuleo sin respiro que podría dejar sin aliento al más optimista de los buen rollistas milenarios.
“Hoy el sufrimiento es privado y la felicidad es pública”, “Cuerpo y poder, Amor y Estado”, “¿A quién le importan los libros? Lo único que importan son las conmemoraciones”, “¿Cómo seríamos si no estuviéramos enfermos”, “los pobres no tienen nombre, no tienen vida individual”… la boca escupe y las palabras se atragantan, no en el actor, sino en un público que se mira a un espejo aterrador que Angélica Liddell escribió para, quizá, garantizar que al verbalizarlo todo siguiera igual… o no.
Su Ricardo contemporáneo, tan atormentado como un invitado a la Cumbre de Davos tan contradictorio como Ricardo III y tan autocomplaciente como el alcalde de tu pueblo, se pregunta: “¿Qué mierda es eso de la ideología?”. Y se responde con radical sinceridad: “Me da igual la puta ideología. Yo estoy aquí porque no entiendo de política. La política se ha quedado impotente frente a la economía. Frente a la rebelión de las elites. Ese es el secreto. Cualquier partido es bueno para mí. Soy un radical. Sólo es preciso ser un radical. Hacer las cosas por amor a la nación y ser un radical. Me es indiferente el partido. Cualquier partido es bueno para mí”. Y el contraluz nos devuelve la imagen contundente de Ventura, el perfil de un Ricardo cuya barba siente resbalar sudor y baba, poder y cinismo, “cuerpo y poder”, “amor y Estado”.
En la inusual tertulia posteatral –que debería proliferar en toda sala que se precie de sembrar palabra y cuerpo- un espectador reclama con dolor que faltó una salida, una posibilidad de encontrar algo después del laberinto, una salvación quizá. Y es posible que no sepamos, que no exista, que no podamos permitirnos salidas fáciles, ni confrontaciones con el poder real que no supongan, de forma necesaria, dolor y sangre, renuncias y traiciones, cuerpos mutilados y errores de cálculo. Es sólo posible que la salida, de haberla, sea incómoda y contenga el apocalipsis en su guión, pero eso no es culpa de Paco Ventura, ni de Angélica Liddell… ellos sólo hacen lo que hizo William hace 427 años: utilizar el teatro para desnudar a su sociedad dejar de poner en escena a las víctimas de los abusos del poder para escuchar al poder de forma directa, sin el maquillaje de campañas electorales ni de películas plagadas de héroes que también fueron cuerpo y poder, amor y Estado. El año de Ricardo parece interminable, aquí no funciona la teoría cíclica de la historia, sino la línea continua que muestra como el poder se adapta para seguir teniendo la sartén por el mango y la olla a presión bajo control.
El personaje, este Ricardo empeñado en la empatía y consumado en la manipulación, nos da una lección sobre la construcción del pensamiento dominante que Antonio Gramsci no hubiera podido condensar mejor: el secreto está en que las mayorías ‘compren’ el discurso de las minorías y lo hagan suyo de forma natural. Por eso, en su penúltima escena, la cabeza estalla al escuchar lo tantas veces repetido en la mesa del comedor familiar: “En la guerra nadie tiene la culpa, todos los bandos son iguales”. Y al salir del Café de las Artes… uno mira de reojo a los compañeros y compañeras de la sala de butacas… ¿de verdad nadie tiene la culpa?, ¿de verdad todos somos iguales? Me alejo de la calle García Morato y pienso en él, en Joaquín García-Morato, el conde de Jarama, el piloto golpista que más aviones republicanos derribó y que sigue teniendo una calle homenaje a sus ‘hazañas’… ¿de verdad nadie tiene la culpa?, ¿de verdad todos somos iguales?