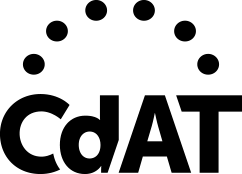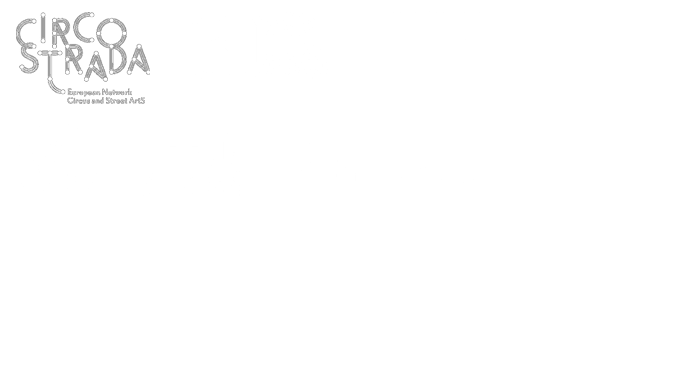Por Paco Gómez Nadal
Uno, que apenas practica la nigromancia en las comisuras de la vida es ignorante en casi todas las artes. Sabe, como, insiste el ahora premiado poeta Joan Margerit, que “después del consuelo inmediato de las personas que nos aman, llega un momento en el que lo tienes que afrontar solo, y entonces solo tienes a tu disposición la poesía y, tal vez, también la música”. Y sabe que hay artistas que se protegen de la soledad poniendo en común sus pesadillas, sin invocar a los muertos, anclándose a la vida.
Intuyo, desde esa ignorancia, que es lo que hizo Patricia Pardo en su paso por Santander, dentro del Festival En la Cuerda Floja: compartir sus pesadillas para no sentirse tan sola; dejarnos solos para que necesitemos escuchar la voz de los silenciados.
Su espectáculo “La vaca que ríe” no provocó avalanchas de aplausos, pero estoy seguro que agrietó algunas complacencias. Y a mi, como a otros, nos dejó más solos, con la obligación de buscar en los otros el salvavidas. Es extraña su propuesta. El inicio y el final –íntimos, directos, inquietantes- son separados por un largo espacio de clowns sin mucha gracia; porque no hay gracia alguna en lo que puso sobre el frío escenario de la Facultad de Medicina [frío que no ahuyentó al público, lluvia que no limpió la denuncia].
El espacio intermedio juega a fijar los espacios para luego descolocarlos: aquí la policía del poder, allí los pobres rebeldes con pulgas; aquí las manos cercenadas por la represión, allá los frutos de la mutilación como mazas de los juegos malabares; allí los policías convencidos de su poder, aquí los policías convertidos en pobres con las mismas pulgas que antes perseguían. Es una especie de representación entre payasos del magistral poema Velocidad y Daltonismo de Antonio Orihuela.
Pero ese espacio se hizo irrelevante en el tramo final de la obra: un dar voz a las víctimas de la tortura mientras la fragilidad de los cuerpos (necesitados de una fortaleza titánica para sobrevivir) trazaba -en un escenario ya cálido de tanto dolor- la realidad paralela en la que habitamos. Mientras las mayorías ocupan un cómodo sofá con televisor al frente y termostato para la vida, hay seres que son torturados en nuestras comisarías, hay policías que no saben encontrarse las pulgas que sin duda cargan, hay denuncias que jamás aparecen en los informativos, hay torturas como las hubo en el siglo XVII o en el XIX o en el XX del franquismo blanqueado.
No le ayudó la técnica al espectáculo, eso es verdad; y quizá no es lo compacto que uno desearía; y, tal vez, hay una mezcla de ritmos y lenguajes fruto del querer abarcar demasiado en lo que podría haber sido más sutil, pero la apuesta de la compañía de Pardo es valiente en un universo circense en el que la sonrisa está sobrevalorada.
“Tu hermano Ramón a muerto”, cuenta la hermana de una víctima mortal de las torturas que el espetó una psicóloga con poco oficio o con la consciencia de que le hablaba a una mujer con pulgas, que no merecía más delicadeza que la de la comunicación oficial de una cifra más. Mientras, cuatro cuerpos tratan de no sucumbir ante el duro golpe de la realidad. “Tu hermano Ramón ha muerto” y nosotras, espectadoras casuales –apenas durante unos minutos- del dolor se su hermana no podremos sino acumular la anécdota, procesarla como el audio claro de un algo silenciado y oscuro.
‘La Vaca que ríe’ comienza con la historia de Joan Petit, que no deja de ser la historia real de la cruel tortura a la que es sometido un rebelde pero que hoy no es más que una canción infantil en la que los miembros cercenados del pulgoso bailan ante el rey torturador. La mofa es desde hace tiempos parte del cancionero infantil de Catalunya y de Occitania. Dice el mito que la canción fue compuesta por el vulgo para reírse del torturado, pero anoche sentí que en realidad fue la sabia estrategia de los nadie con pulgas para hacer inmortal al despedazado. Al igual que pasó con Túpac Amaru II en la Plaza de Armas de Lima, el desmembramiento del rebelde sólo siembra resistencia. La tortura, las vejaciones, las deshumanización del otro en las goteras de nuestros sofás salieron a la luz en ‘La vaca que ríe’, pero también, a punta de teatro físico, se apuntó a la posibilidad real de que los cuidados mutuos, la empatía y la fraternidad nos saquen de los pozos cotidianos en los que el ejercicio del poder en todos sus niveles nos sumerge.